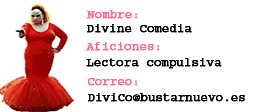CAFÉ CON ANÍS
Como cada año, al día siguiente de empezar las vacaciones estivales tras un duro curso escolar, todo estaba dispuesto para emprender la odisea de llegar al pueblo. El grueso de la familia se trasladaba o más bien parecía que se mudara de residencia. El destartalado camión de Vallejo llegaba puntualmente a su cita para recoger los bultos, paquetes y maletas que habían sido pulcramente atados con cuerdas con el estilo profesional de los que conocen el oficio. Digo que parecía una mudanza porque el viaje de ida y vuelta lo hacían también sábanas y colchas, menaje de cocina, cubertería, vajilla y comida empaquetada de la despensa, además de la ropa de verano y de abrigo de cada uno. Con este panorama la llegada era tan caótica como la salida. Mientras descargaban el camión y se iban deshaciendo los paquetes, los pequeños de la casa debíamos cumplir con una tradición que había ido pasando de hermano en hermano hasta llegar a mí. Teníamos que ir por las casas de los parientes de mi abuelo para anunciarles oficialmente que los abuelos y demás familia habíamos llegado ya. Aquel año me tocó a mí ser la portadora del mensaje. Le lancé una mirada de resignación a mi madre y puse rumbo a la calle Real. La casa era de piedra con suelo de piedra y el establo al fondo, a la entrada había un pasillo ancho con dos habitaciones a ambos lados de la puerta, las únicas con ventanas al patio y detrás estaban la cocina con la lumbre baja, las alcobas ciegas y la escalera que conducía a la cámara donde se curaban jamones y chorizos de la matanza anual. Salió a recibirme Dámasa, una señora de indeterminada edad prima de mi abuelo que aunque a mí me parecía centenaria debía rondar los setentaitantos. Su atuendo la hacía parecer mucho más mayor. Llevaba un desgastado hábito de un negro descolorido, toquilla negra, delantal gris y un pañuelo negro que unas veces llevaba al cuello y otras a la cabeza. Se peinaba con el pelo tirante y un pequeño moño bajo trenzado recogido en la nuca. El trabajo en el campo, el aire y el sol habían curtido su cara en la que se marcaba un entramado de arrugas, el paso del tiempo le había ido privando de piezas dentales y ya sólo le quedaban dos o tres. Pero lo que más temía yo era el momento del recibimiento y esos besos que literalmente pinchaban. La buena señora tenía un considerable bigote. Después de pasar el primer trago vino el segundo con el yo no contaba. Muy amable y cariñosa me invitó a pasar al comedor, esa pieza de la casa pensada y decorada para las visitas en la que raramente hacían vida sus habitantes. Me senté muy formal en una silla ideando la manera de no dilatar mucho tiempo mi estancia. Entonces me ofreció unas galletas y un chupito de un licor oscuro que sacó de un enorme aparador. Algo me alertó cuando lo vi porque quise declinar la invitación con un educado "no muchas gracias, es que ahora voy a comer". "Tonterías, insistió ella, esto te abrirá el apetito, tómatelo que está muy bueno". Y yo "que no, de verdad que no, muchas gracias". "Nada, nada, no me lo vas a despreciar ¿verdad?" Ahí ya no me pude negar más. Mordí una galleta de fabricación casera y haciendo de tripas corazón, le di un sorbo al brebaje. Disimulé como pude el repelús que me dio porque como había sospechado, aquello me pareció explosivo. Deduje que se trataba de café mezclado con algún licor dulce y fuerte. Acabé mi galleta casi atragantándome y me despedí agradeciendo la hospitalidad pero me tenía que ir ya que "mi abuelo se enfada si llego tarde a comer". Cuando llegué a casa le conté a mi madre entre protestas que me había tenido que tragar aquella cosa asquerosa y que no pensaba volver nunca más! Para sorpresa mía, ella sin darle mayor importancia se limitó a sonreir y me dijo "ah sí, café con anís, lo hacen aquí. ¿y te ha dado una copita? esta Dámasa....".
Enviado por: LA CATENARIA